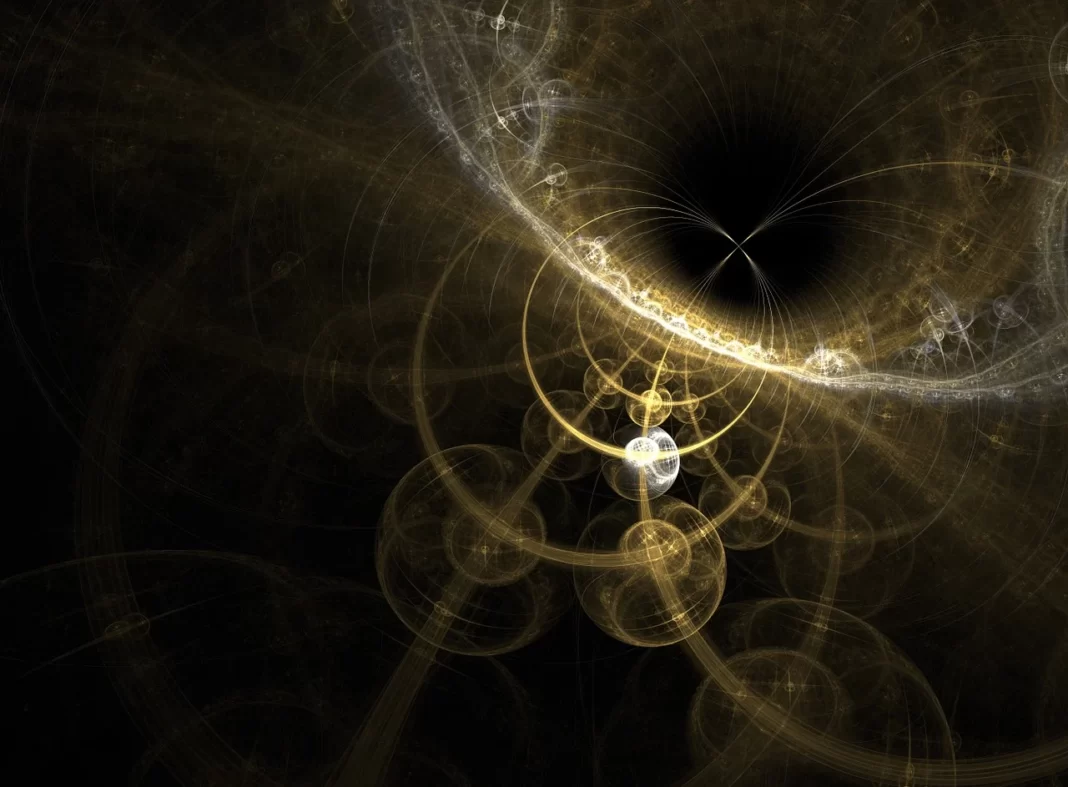La única felicidad posible en la educación, si algo así sucediera, sería la que proporciona el aprendizaje del conocimiento. No existe una felicidad programática. La pasión por los saberes inútiles, el interés por las emociones humanas y la curiosidad intelectual vienen del descubrimiento del mundo, un refugio para distanciarnos de nuestra neurótica personalidad y su frágil e impredecible bienestar.
 Yeray Rogel Seoane | @YerayRogel
Yeray Rogel Seoane | @YerayRogel
Agustín García Calvo sabía que el juego de la vida está perdido, porque la humanidad no es un lugar agradable. En De la felicidad hace referencia a algo que por esencia falta, es lo que se daría si los simples males o graves incordios desaparecieran, lo que se estaría dando sin esfuerzo, ni propósito, ni plan, ni proyección por modos naturales y espontáneos; lo que estaría ahí para vivirse si no hubieran los estorbos del tiempo y las presiones de la realidad. El mito de la felicidad en la educación no parece dirigirse a una situación contingente, a un gozo pasajero, al disfrute de un instante, al deleite y placer accidental, estar feliz, sino a un estado y condición mayor, ser feliz, como una cualidad permanente de la existencia más cercana a la Bienaventuranza y la Gracia que a lo efímero del día y la hora. Se tiene una visión religiosa de la felicidad, de cuyo mito se deduce la estructura inequívoca de la espera en la que reconocemos a los hombres en general encadenados al futuro y al destino, sabiéndonos por lo tanto condenados al engaño sacrificial de la esperanza (recordemos que para Spinoza el hombre libre es el que vive sin miedo ni esperanza). Todas las innumerables suposiciones que hemos estado forzados a elaborar sobre las ultimidades y postrimerías tendrían su solución: el irreprimible anhelo de felicidad inscrito en todo corazón humano vine a sustituir en la tierra al viejo concepto religioso de Salvación, o cualquier otra cosa trascendente que aparezca tras la muerte.
A.G.C reflexiona en Razón Común, su traducción y comentarios de los restos del libro perdido de Heráclito, sobre la ambivalencia de la vida, que es también la de toda condición de felicidad. Resulta imprescindible que la felicidad no sea futura y sea de uno, ¿pues si no es mía, qué me importa? Cito libremente:
“ […] lo que razón (común) aquí desea es terminar haciendo una descripción sumaria de cómo es la vida de (cada uno de) los hombres en general: en cuanto que han nacido o se les ha hecho venir a ser alguien, quieren (ethélousin: no es un mero deseo, sino una voluntad consciente) dos cosas que en verdad se revelan contradictorias: por un lado, sí, vivir, sea ello lo que sea, pero, por otro, ser cada uno entre todos, tener sus partes, sus lotes, puestos cargos o destinos correspondientes a cada cual; pero más que eso quieren reposarse, descansar, (¿de vivir?, ¿de sus cargos y destinos?: no, sino de la contradicción entre ambas cosas, que es en lo que consiste la vida de cada uno); y así que, en virtud de la secreta lógica, lo que hacen es dejar, tras de sí en el tiempo y como rompecabezas suyos, a otros para que vengan a ser los que sean verdaderamente sus partes o destinos, esto es, el destino de la perpetua sustitución del uno por el otro; el cual es una consecuencia necesaria del planteamiento mismo o más bien axiomas iniciales en que se fundaba la Realidad, a saber que uno es solo idéntico consigo mismo y a la vez es uno entre todos, intercambiable por tanto con todos ellos como elemento de un conjunto, olvidándose de que razón desnuda, no la Realidad, proclama que la identidad de uno consigo y su diferencia con los otros son lo mismo, al tiempo que no lo son”.
El mito borra todas las contradicciones, ambigüedades y vacilaciones que la búsqueda de la felicidad comporta en forma de fatiga y tediosa carga: la obsesión psicológica por poseerla puede ser el mayor motivo de infelicidad. ¿No resulta paradójico que la indagación sobre el camino a la felicidad sea un dechado de incordios, disgustos y tiempo perdido? ¿La obligación de ser felices no debería invitarnos a algo distinto del sacrificio y la mortificación? ¿No produce mayor goce el incumplimiento del mandato y el desbaratamiento de sus cálculos? ¿No es la renuncia a su angustioso imperativo de persecución y conquista el mejor modo de experimentarla verdaderamente en su gratuidad? Es fácil imaginar el tipo de canalla que pretende reprimir el deseo de felicidad a su vecino, pero no es menos repulsivo el que pretende imponerla por la fuerza; son conocidas las tragedias políticas que fueron el resultado histórico de los pueblos buenos y felices. De hecho la felicidad, como todo lo real, es la negación de su propio mito. En sí misma es una aporía, áporon, algo falto de camino y medios para hallarlo y resolverlo; algo inencontrable y sin dirección, como indecible e irresoluble, contrariando así el sentido etimológico y civil de la educación como guía y orientación, en este caso, hacia ninguna parte. La felicidad, alejada del destino, es algo espontáneo e inesperado, como lo son los personajes de carácter y manifestación que aquel día soleado en El Retiro vio la Torci en los títeres de guante. Lo dijo Antonio Machado: “encuentro lo que no busco”.
La única felicidad posible en la educación, si algo así sucediera, sería la que proporciona el aprendizaje del conocimiento. No existe una felicidad programática. La pasión por los saberes inútiles, el interés por las emociones humanas y la curiosidad intelectual vienen del descubrimiento del mundo, un refugio para distanciarnos de nuestra neurótica personalidad y su frágil e impredecible bienestar. Del ejercicio de la enseñanza se deriva de modo tácito e indirecto, y en ningún caso de manera explícita e intencional, el goce intelectual y la autonomía de pensamiento, necesarios para una toma de conciencia de la realidad que se describe a través de los conceptos, las ideas, y la razón. Induciendo a que el individuo por sí mismo se dé cuenta del sentido último de las propias acciones y pasiones, y desdichadamente, de las ajenas. ¿No deberíamos pensar la enseñanza como esa liberación de nosotros mismos, del odioso yo, y la insoportable persistencia del ego? Enseñar implica acomodarse cognitivamente a la medida del mundo, no acomodar ideológicamente la realidad a nuestra propia medida y mezquindad. La medida exacta de la degradación es la corrección ideológica de la militancia educativa, por ejemplo, sobre la literatura. Nuestra época pretende resucitar el adanismo para redimir el mundo, pero la literatura no se hizo para luchar contra la crueldad y la injusticia ni para combatir el mal, sino para comprenderlo y representarlo estéticamente, tampoco para legitimarlo y perdonarlo, sino para explicarlo.
Lo que define a la educación terapéutica es la acción directa y la supresión de toda mediación; las posiciones intermedias y las instancias indirectas que conforman las precauciones intelectuales son necesarias para la veracidad de la reflexión. Desprecian las zonas grises que dan a la vida su eficiencia: el pudor, la autoridad (intelectual), el sentido común, el compromiso matizado, el tabaco y una ligera ironía escéptica. Odian las aduanas. Es decir, desactivan el sutil e incierto mecanismo comunicativo de la enseñanza. Conviene meditar hondamente sobre estos asuntos, sin obviar los antecedentes: ¿acaso la enseñanza tradicional antes de la estocada final del utopismo educativo no había pervertido ya sus propios fines y prácticas? ¿La doctrina económica ultraliberal y las “necesidades del libre mercado” no habían destruido en lo más íntimo el amor por la verdad y el irresistible deseo de conocer? Son preguntas que requieren de una larga explicación, y deberían inquietarnos.
La mayor parte de las personas no quiere estar feliz ejerciendo su libertad al precio de renunciar a cualquier tipo de consuelo; la incertidumbre, el peligro, la inestabilidad del mundo. Y temen fracasar, que los errores y el infortunio les conduzca a la desolación. En fin, el comprensible miedo a la vida. Cuando se apuesta por la vida sin falsas seguridades se tiene miedo a perder y también a encontrar una brizna de gracia irónica en la desgracia, ¡no vaya a ser que eso justificara la desdicha! Sea como sea, el final de esta relativa comedia está sometido a la fatalidad, la vida termina inexorablemente con la muerte propia y ajena, nos aterra, y por ello reclamamos instantes de felicidad. Sólo se puede estar seguro de la nada. ¿Acaso alguien cree que todo eso lo pueden enseñar los psicólogos, orientadores, y los inanes graduados en educación a los alumnos que han convertido pacientes? Unos pocos desconfían del desapego que supone la fe en el futuro y el destino, creen en el apego a la vida a pesar de la dureza y la pérdida. Aunque es cierto, cuando se pierde un gran amor se ama menos todo lo demás porque se ama con lo poco que ha quedado de uno mismo.
Del tiempo y la felicidad (II)
___
Yeray Rogel Seoane (Barcelona, 1993), es licenciado en Filosofía por la UB. Editor de los blogs La víbora celta y Crónicas del desengaño, dedicados al análisis y crítica cultural del mundo político y la sociedad mediática. Actualmente prepara un ensayo biográfico (recogiendo la vida y obra de Gregorio Morán y Santiago López Petit) sobre la memoria política y cultural de la Transición.